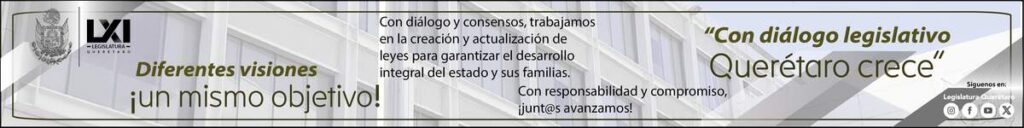Por Alison García
Psicóloga Clínica
El pasado puede atormentar porque está ligado a emociones intensas, experiencias no resueltas o recuerdos dolorosos que muchas veces cuesta soltar y lo seguimos llevando con nosotros mientras crecemos. A menudo, las personas se sienten atrapadas en lo que sucedió debido a sentimientos de culpa, arrepentimiento o nostalgia por lo que podría haber sido. También puede ser difícil dejar atrás el pasado cuando las experiencias vividas afectan nuestra percepción de nosotros mismos y nuestras relaciones actuales.
El cerebro tiende a revivir los recuerdos negativos como una forma de aprendizaje o de protección, pero esto puede convertirse en una carga emocional que nos lleva en alerta, claro si no se procesan de manera adecuada. Las heridas emocionales no sanadas pueden permanecer abiertas y manifestarse como ansiedad, tristeza o volcarse a ser un pensamiento constante sobre lo que sucedió.
Enfrentar el pasado con compasión hacia uno mismo, sin caer en posicionarnos en ser víctimas de lo que pasamos y buscar formas de sanar esas heridas, ya sea mediante terapia o prácticas como la meditación, relajación y el autoconocimiento, puede ayudar a reducir su impacto o al menos amortiguarlo.
Sugerimos: El desorden que llevamos dentro
El pasado tiene un eco peculiar, una presencia que se cuela en los rincones de la mente cuando el silencio se asienta y atormenta porque si bien es su trabajo recordarnos lo vivido para no o si volverlos a cometer según juzguemos nuestras acciones. No siempre es un susurro suave, a veces impacta con su presencia y sonido, recordándonos las heridas no cerradas, las palabras no dichas y los caminos que no tomamos dejándonos en el “hubiera”. Se aferra con la fuerza de lo no resuelto, con la certeza de que, aunque el tiempo avanza, algunos recuerdos se quedan congelados en el frío de lo irremediable, pero como papá siempre nos dice “el hubiera no existe” ya que se vuelve un anhelo de algo razonado pero que ya no podemos modificar.
A veces, el pasado no perdona, no porque tenga vida propia, sino porque nosotros le damos aliento, lo alimentamos con pensamientos de “¿y si?” y “debí haber hecho”. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias memorias, incapaces de dejar ir esa de culpa o arrepentimiento que nosotros mismos nos creamos. Lo que ya fue se convierte en una sombra que sigue de cerca, proyectándose en nuestros días, robándonos la paz que podríamos hallar en el presente.
Sin embargo, el pasado no tiene más poder que el que le otorgamos. Vivimos atados a él por miedo, por la ilusión de control, creyendo que al revisitar esos momentos podemos cambiarlos, entenderlos mejor o encontrarles un nuevo significado. Pero el verdadero cambio no reside en lo que fue, sino en cómo elegimos ver el presente. Liberarse del pasado no es olvidarlo, sino aprender a convivir con él, a dejar que exista sin que nos determine, a permitir que sus ecos se apaguen cuando decidimos escuchar, al fin, el presente.
Y así, cuando aprendemos a soltar, el pasado se convierte en lo que siempre debió ser: una lección, un recuerdo, un pasaje. Ya no un tormento.